P. Danilo A. Medina L., ssp
Cuando decimos que María es modelo de amor y de esperanza, en realidad estamos afirmando que María es el mejor modelo que tenemos de vida cristiana. En efecto, la santidad propia de nuestra vocación cristiana se concretiza en la vivencia de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Precisamente es al apóstol Pablo a quien le debemos haber empezado a hablar de las virtudes teologales (desde sus primeras cartas: cf. 1Ts 1, 3; 2Ts 1, 3-4), como síntesis de vida cristiana. Ellas son como las líneas programáticas de nuestro proyecto de vida cristiana.
- María, modelo de fe (“Dichosa tú, que has creído”: Lc 1, 45)
Texto bíblico de referencia: Hb 11, 1-10: El autor de la Carta a los Hebreos nos da una especie de descripción (más que definición) de la fe, que pone el acento sobre la confianza y que la acerca bastante al sentido de la esperanza; sin embargo, en la exposición que sigue, al presentar a los patriarcas y los grandes personajes bíblicos como modelos de fe, deja entrever el valor práctico de la fe. No es ella un simple ejercicio académico de la razón, es una actitud de vida; no se reduce a la aceptación intelectual de una serie de verdades y principios doctrinales religiosos, la fe compromete a la persona integralmente y desencadena procesos dinámicos, que se viven en la práctica de los valores y en el ejercicio de las actitudes coherentes con aquello que se cree.

Desde el primer momento de su actividad pública como Mesías, Jesús exige la fe: “¡Crean en el Evangelio!” (Mc 1, 15). Esta fe puede entenderse como una especie de fuerza que invita a la confianza y el abandono en Dios. La fe es entrega total a Dios y aceptación de su voluntad. En este sentido, son muchos los ejemplos prácticos de la fe, desde Abrahán, que creyó y obedeció al querer de Dios, hasta María Santísima, que con su “fiat” respondió afirmativamente al proyecto de Dios revelado a través del ángel: “¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!” (Lc 1, 45).
Jesús exige que se crea en Él como se cree en Dios, con la misma fe: “¿Creen en Dios? ¡Crean también en mí!” (Jn 14, 1); “Si no hago las obras de mi Padre, no me crean; pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras, y así ustedes sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre” (Jn 10, 37-38). Creer en Jesús es abrirle la puerta y recibirlo, sabiendo que: “A todos los que lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre” (Jn 1, 12; cf. 5, 43; Ap 3, 20).
Creer en Jesús es reconocerlo como el Hijo único de Dios, enviado por el Padre a salvar a la humanidad y ofrecerle vida eterna: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por medio de Él” (Jn 3, 16-17; cf. 17, 21-25). Creer en Jesús es ir a su encuentro, o mejor aún, dejarse encontrar por Él, que siempre viene a buscarnos. “El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed” (Jn 6, 34; cf. 6, 36.30; 7, 37-38).
Sin embargo, creer –la fe– es ante todo un don de Dios; lo que podemos hacer como personas humanas es corresponder a ese don, pero nunca ganarlo ni merecerlo, solo acogerlo y hacerlo producir frutos de santidad en nosotros: “Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae” (Jn 6, 44; cf. 6, 65). Y quien se acerque a Jesús y crea en Él, no será rechazado, ni se perderá jamás, pues Jesús mismo le dará vida eterna y lo resucitará en el último día (cf. Jn 6, 37-40). Por eso es que la fe, desde la perspectiva humana, debe ser humilde y sencilla, como la confianza del niño que se abandona en los brazos de su papá o su mamá (cf. Mt 18, 6; Mc 9, 42). La fe es confianza ilimitada: “¡No temas!, solamente ¡cree!” (Mc 5, 36; Lc 8, 50). “¡Todo es posible para el que cree!” (Mc 9, 23). La fe debe ser firme y profunda para que pueda desarrollar todas sus virtualidades: “Si tuvieran fe como un grano de mostaza…” (Lc 17, 6). La fe es condición para la salvación: “El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará” (cf. Mc 16, 16).
“La puerta de la fe”(cf. Hch 14, 27) que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Empieza con el Bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él (cf. Jn 17, 22). Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo Dios que es Amor (cf. 1Jn 4, 8): el Padre que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor”[1]. Con estas palabras el papa Benedicto XVI iniciaba su carta apostólica Porta Fidei, del 11 de octubre del año 2011, con la cual convocaba a toda la Iglesia a vivir el año de la fe, que se celebró del 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del concilio Vaticano II al 24 de noviembre de este año 2013.
Ya en esa carta apostólica, Benedicto XVI presentaba a María como modelo de fe, encabezando una especie de lista actualizada de personajes del Nuevo Testamento que vivieron la fe en lo concreto, así como aquellos personajes del AT que son propuestos como modelo de fe por la Carta a los Hebreos en el capítulo 11, con estas palabras: “Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con Él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4)”[2].
La encíclica del mismo papa Benedicto XVI acerca de la fe (Lumen Fidei), exalta la figura de María bajo esta perspectiva de la fe, y por eso, en sus últimos numerales, antes de finalizar, el Santo Padre, a manera de conclusión, ofrece una breve reflexión acerca de la figura de María, la “Bienaventurada porque ha creído (Lc 1, 45)”. En ella “se cumple la larga historia de fe del Antiguo Testamento, que incluye la historia de tantas mujeres fieles, comenzando por Sara, mujeres que, junto a los patriarcas, fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios y del surgimiento de la vida nueva”[3]. Ella ocupa un lugar privilegiado y realiza una misión singular en la llegada de la plenitud de los tiempos. Con su generosa respuesta a la llamada de Dios, participó en los acontecimientos cruciales de la historia de la salvación que encuentra en su Hijo Jesucristo el centro y sentido verdadero[4]. Se entiende por qué el Papa concluye su encíclica elevando a nuestra Madre, una oración tan breve como elocuente: “¡Madre, ayuda nuestra fe!…”.
Como modelo de fe, María es también prototipo de discipulado, en la medida en que el verdadero discípulo, que además es llamado por Jesús “dichoso”, es aquel que acoge la Palabra de Dios y la pone en práctica (cf. Lc 11, 28). “Desde el principio, María aparece marcada por la bienaventuranza de quien escucha la Palabra de Dios. La primera bienaventuranza del Evangelio, como escribe Lucas, es la que dirige Isabel a María: Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. La felicitad de esta joven, la primera discípula del Evangelio, se expresa en el canto del Magníficat. María, una pobre muchacha de una aldea perdida en la periferia del Imperio, canta su alegría porque el Señor del cielo y de la tierra se ha fijado en ella. No se estima digna de consideración, ni reclama nada para sí misma. Sabe que todo procede de Dios y que su fuerza y grandeza dependen de Él, de ese mismo Dios que ha librado a Israel, ha protegido a los pobres, humillado a los soberbios y colmado de bienes a los hambrientos, se ha fijado en ella y la ha amado. Ella, por su parte, lo ha acogido en su corazón. Y desde aquel día, a través de ella, Dios ha puesto su morada entre los hombres. María no se olvida de cantar la misericordia de Dios que se difunde de generación en generación”[5].

- María, modelo de esperanza (“Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”: Lc 1, 38)
Texto bíblico de referencia: 2Ts 2, 13-17: La segunda venida del Señor, o parusía, es la causa última de nuestra esperanza, pues ella coincidirá con la resurrección como plenitud de nuestra vida, y con la participación definitiva en el Reino eterno de Dios. Sin embargo, nuestra perspectiva cristiana de la esperanza tiene un claro trasfondo en las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Así como la promesa de la Tierra fue motivo de esperanza para los judíos del primer testamento, para nosotros las promesas de trascendencia e inmortalidad en esa nueva Tierra Prometida –el cielo– son las que sirven de aliciente y motivación de nuestra fe y de nuestra esperanza.
En este sentido, si bien es eminentemente escatológica, la esperanza cristiana no deja de ser también profundamente histórica, pues ella tiende un puente entre el pasado de las promesas, el presente del compromiso con Dios y el futuro de la gloria venidera. De este modo, la esperanza acompaña y anima el camino histórico de la humanidad, infundiéndole un sentido de plenitud. Mientras para el pueblo de Israel en buena parte de su historia, y para muchas culturas antiguas y contemporáneas, la muerte es el final de toda esperanza, para nosotros es la puerta que se abre hacia un futuro ilimitado de felicidad, porque, a decir de san Pablo, al morir “estaremos para siempre con el Señor” (1Ts 4, 17).
El Día del Señor, día glorioso y terrible cantado por los profetas bíblicos, se hizo realidad para nosotros en la venida del Mesías. La encarnación y nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros, vino a dar cumplimiento a los anuncios del Día de salvación, pero no agotó su significado, pues desde Cristo, ese Día sigue abierto al futuro, es el Día de su retorno, cuando venga como juez misericordioso a formularnos la feliz invitación: “Vengan, benditos de mi Padre a heredar el Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo…” (Mt 25, 31ss).
La esperanza cristiana es la que da valor y sentido a todas las realidades y actividades humanas de la historia, pues ella infunde en cada momento ese soplo de trascendencia e inmortalidad que nos permite caminar con serenidad, aun en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, “porque sabemos que la tribulación produce paciencia, de la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo” (Rm 5, 3-5).
A partir de estas certezas de nuestra fe, si ya en la dimensión puramente antropológica, una mujer encinta es símbolo de vida, de espera y de esperanza; cuánto más si esa mujer es la “bendita entre las mujeres” y “llena de gracia”; la mujer elegida para que en ella se cumplan las promesas y se haga carne el Verbo eterno de Dios (cf. Jn 1, 14). La Virgen María, embarazada del Hijo de Dios encarnado, representa las actitudes típicas de la esperanza cristiana.
En efecto, para los cristianos, la esperanza verdadera es necesariamente escatológica. No hay esperanza sin un más allá de eternidad. Por eso mismo, nuestra esperanza está colmada de alegría y felicidad, pues no se sustenta en realidades transitorias de este mundo, sino en los valores eternos del Reino de Dios. La esperanza cristiana está estrechamente unida al destino de salvación que nos aguarda más allá de la muerte. Sin embargo, de ninguna manera nos distrae ni nos exime de nuestros compromisos históricos con la realidad presente, pues aquello que se espera disfrutar en plenitud después de esta vida, se comienza a vivir ya en esta vida temporal, gracias a la intervención activa y generosa de la Virgen María, que participa en la llegada “del fruto bendito de su vientre” (Lc 1, 42).
La primera venida del Hijo de Dios, aquella de la historia que se concretiza en el nacimiento de Jesús de Nazaret, solo se entiende y encuentra sentido, en la perspectiva de la segunda venida del Señor, o parusía. La encarnación y nacimiento de Jesús, marcó un hito en el cumplimiento de las promesas divinas, pero no agotó su sentido; al contrario, lo proyectó aún más en perspectiva del futuro escatológico, en el cual se alcanzará la plenitud de la salvación.
María de Nazaret, con su fiat, cooperó eficazmente en ese proceso que llamamos historia de salvación que da sentido último a nuestra historia humana. Con su maternal presencia a los pies de la cruz donde yacía su Hijo, enseñó el valor de la fidelidad y la perseverancia en medio del dolor (cf. Jn 19, 25-27). Y con su presencia al lado de los apóstoles que aguardaban la venida del Espíritu, “la promesa del Padre” (cf. Lc 24, 49; Hch 1, 8), mostró a la Iglesia cuáles son las implicaciones prácticas de la esperanza cristiana: confianza plena en el cumplimiento de la Palabra de Dios, oración constante para que ello ocurra, y participación activa en su realización.
En este sentido, el concilio Vaticano II afirma con precisión que: “(…) Enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia (cf. Lc 1, 28), a la vez que ella responde al mensajero celestial: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra (Lc 1, 38). Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, piensan los Santos Padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y con obediencia libres (…)” (LG, 56).
Gracias al protagónico rol de María en el proyecto salvífico de Dios, los cristianos de todos los tiempos podemos encontrar en ella un modelo e incentivo para realizar nuestra vocación en este mundo, con la mirada puesta en la meta definitiva del cielo, como afirmaba el Beato Papa Juan Pablo II, en su carta encíclica Redemptoris Mater: “Merced a este vínculo especial, que une a la Madre de Cristo con la Iglesia, se aclara mejor el misterio de aquella “mujer” que, desde los primeros capítulos del libro del Génesis hasta el Apocalipsis, acompaña la revelación del designio salvífico de Dios respecto a la humanidad. Pues María, presente en la Iglesia como Madre del Redentor, participa maternalmente en aquella “dura batalla contra el poder de las tinieblas”, que se desarrolla a lo largo de toda la historia humana. Y por esta identificación suya eclesial con la “mujer vestida de sol” (Ap 12, 1), se puede afirmar que “la Iglesia en la beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga”; por esto, los cristianos, alzando con fe los ojos hacia María a lo largo de su peregrinación terrena, “aún se esfuerzan en crecer en la santidad”. María, la excelsa hija de Sión, ayuda a todos los hijos –donde y como quiera que vivan– a encontrar en Cristo el camino hacia la casa del Padre” (RM, 47).
La figura de María como modelo de esperanza cristiana, motiva a los creyentes a “creer y esperar contra toda esperanza” (Rm 4, 18), al estilo de Abrahán y según lo que aprendemos de la misma Virgen de Nazaret, con la feliz certeza de que Dios cumple siempre sus promesas y realiza su plan divino de la salvación, como ya lo demostró en el misterio de su Hijo encarnado, y como sigue haciéndolo evidente en Aquella que “brilla ante el Pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza cierta y de consuelo” (CCE, 972). La actitud de María, que “conservaba y meditaba todo en su corazón” (cf. Lc 2, 19.51), nos invita a “mantener firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa” (Hb 10, 23).

- María, modelo de caridad (“María se dirigió a toda prisa a la montaña…”: Lc 1, 39)
Texto bíblico de referencia: Rm 12, 9-21: “Dios es amor” (1Jn 4, 8); así se ha manifestado a lo largo de toda la historia de la salvación, desde la creación, y pasando por la redención en su Hijo, hasta la consumación escatológica final, donde todo será experiencia eterna y plenificante del amor de Dios. “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). Y si los humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, significa que para ser felices y realizarnos verdaderamente como personas, necesitamos amar y ser amados. Solo cuando se experimenta el amor de Dios, se puede amar sincera y generosamente a sus criaturas, empezando por nosotros mismos (cf. Mc 12, 30).
El amor es la esencia misma de la vida: nace de Dios y debe regresar a Él a través de los hermanos. Es imposible amar a Dios si no amamos a los hermanos. El apóstol Juan lo ha expresado con suficiente claridad: “Si alguno dice: ‘Amo a Dios’, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios, a quien no ve” (1Jn 4, 20). Por eso el distintivo mejor y más auténtico de la vida cristiana radica en el amor. Podríamos recordar en este sentido páginas preciosas como aquella con la cual Mateo cierra el ministerio público de Jesús proclamando bienaventurados y salvados a quienes practican la caridad y la misericordia con los hermanos, especialmente con los más pobres (cf. Mt 25, 31-46).
O también la hermosa parábola del buen samaritano, con la cual Lucas ilustra la enseñanza fundamental de Jesús sobre cuál es la voluntad de Dios (cf. Lc 10, 25-37). No por casualidad el señor Jesús, con singular nitidez, proclamó el amor como mandamiento supremo y síntesis de toda la ley (cf. Jn 13, 34-35; 15, 12-13.17). Sin embargo, no deja de ser lícito y conveniente dirigir la reflexión ya sea sobre el amor de Dios, o sobre el amor al prójimo. La razón de ello es que el precepto del amor al prójimo de ninguna manera cancela el precepto máximo de la ley: “Amarás al Señor, tu Dios…”, al contrario, lo presupone y es su fruto maduro, en cuanto que el amor a los hermanos demuestra en lo concreto la veracidad del amor a Dios.
El amor fraterno, como exigencia fundamental del evangelio cristiano, no brota espontáneamente, es consecuencia necesaria de la caridad divina. Por eso también ella es virtud teologal, porque viene de Dios como un don que espera una respuesta. Dios ama y siempre es fiel a su amor. Más aún, la fidelidad es una de las principales características del amor de Dios. Infortunadamente, el ser humano no siempre corresponde con la misma lealtad y fidelidad a ese amor que viene de Dios y que se ha experimentado a lo largo de la historia como providencia, misericordia, perdón, liberación, redención y santificación. En Jesús tenemos nosotros la más palpable demostración del amor de Dios: no solo del amor del Padre hacia su creación, sino también del amor del mismo Hijo de Dios hacia sus hermanos los humanos; por eso puede decirnos con toda seguridad que “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos” (Jn 15, 13).
En definitiva, afirma san Pablo: “Nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor” (1Co 13,13), sin la impronta del amor no existe vida cristiana auténtica, y mucho menos servicio y amor fraterno eficaz y verdadero.
Precisamente, en cuanto que María supo acoger y dar generosamente al mundo la Palabra encarnada, como causa y garantía de salvación y de vida verdadera, podemos reconocer en ella un modelo de caridad, de amor oblativo, de entrega que no escatima. El papa Francisco, en su Mensaje para la Cuaresma del año pasado, año jubilar de la misericordia, lo expresa abiertamente, y nos muestra a María no solo como ejemplo de misericordia, sino como “icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada”, y acerca de María no duda en afirmar: “María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, María canta proféticamente en el Magníficat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales”[6]. Y al concluir el mensaje insiste: “La Virgen María, fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1, 48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1, 38)”[7].
También en ocasión de la jornada de oración por las vocaciones del 2016, que coincidía con la Fiesta litúrgica del Buen Pastor en el IV Domingo de Pascua, el papa Francisco volvió a referirse a María en clave de misericordia, recordando que: “Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo eclesial de la vocación, para que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejemplo de la Virgen María, seno materno que acoge el don del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 35-38)”[8].
Y estas referencias del papa Francisco a María Santísima como modelo de misericordia en sus diversos mensajes y catequesis, no hacen más que confirmar cuanto ya había expresado acerca de Ella en la bula de convocatoria al Jubileo Extraordinario de la Misericordia en estos términos: “El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad el misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre para ser Arca de la Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende ‘de generación en generación’ (Lc 1,50). También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la Puerta Santa para experimentar los frutos de la misericordia divina. Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús”[9].
Un texto muy elocuente, que ilustra bastante bien la caridad y la solidaridad de María, es el que nos narra el episodio de la Visita a su prima Isabel (cf. Lc 1, 39-45). En Isabel están representados todos los necesitados de ayuda y de solidaridad, y María acude presurosa a ofrecer su generoso servicio: “Al enterarse por el ángel de que Isabel está encinta, corre de inmediato a visitarla. Va de prisa, dice Lucas. El Evangelio siempre mete prisa, empuja a abandonar las costumbres, preocupaciones y pensamientos propios. Y ¡cuántos pensamientos tenía María en aquellos momentos, después de que la Palabra de Dios alterara completamente su vida! El Evangelio nos hace superarnos y nos impulsa a dejar nuestras casas y salir de nuestras preocupaciones para ir al encuentro de quien sufre o nos necesita, como la anciana Isabel, que está afrontando una maternidad difícil. Podríamos decir que una joven muchacha sale al encuentro de una anciana señora. Es un ejemplo que deberíamos imitar muchos jóvenes. Isabel apenas ve que la joven María se acerca a su casa, se alegra profundamente en sus entrañas… Es la alegría de los débiles y de los pobres cuando son ayudados por los “siervos” del Señor, es decir, por aquellos que han creído en el cumplimiento de las palabras del Señor. La Palabra de Dios crea una alianza inusitada, la alianza entre los discípulos del Evangelio y los pobres, entre los jóvenes y los ancianos”[10].
Si quisiéramos recurrir a otro texto elocuente donde se muestra la solidaridad de María y sus entrañas misericordiosas, podríamos también referirnos a Jn 2, 1-11. En este episodio de las Bodas de Caná, es evidente que María sabía ponerse en el lugar de la otra persona, sentía las necesidades y sufrimientos ajenos como propios. Gracias a esa sensibilidad caritativa de María aquella familia de Caná pudo superar un momento de gran preocupación y angustia; pero más que ese hecho puntual, allí se muestra la bondad del corazón de María, siempre cercana de quien sufre o pasa necesidades y dificultades. Su intercesión ante su Hijo, a favor de los atribulados, sigue obteniendo la más generosa respuesta de Jesús, que así como adelantó su “Hora” en las Bodas de Caná, sigue mostrando su misericordia hacia todos aquellos que sufren, ante la maternal intercesión de María. Y de paso, allí nos dejó la más grande, profunda y sencilla lección que constituye el verdadero discipulado cristiano: “Hagan lo que Él les diga”.
Recibe nuevo contenido directamente en tu bandeja de entrada.
Sigue mi blog
Encuentra nuestros libros recomendados en:
[1] Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, 1.
[2] Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, 13c.
[3]Benedicto XVI, Lumen Fidei, 58.
[4]Cf. Ídem.
[5] PAGLIA, Vicenzo, Una casa rica en misericordia. El evangelio de Lucas en familia, Ed. San Pablo, Bogotá, 2015, p. 23.
[6] Papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2016, 4 de octubre de 2015.
[7]Ídem.
[8] Papa Francisco, Mensaje para la Jornada de Oración por las Vocaciones 2016, 29 de noviembre de 2015.
[9] Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 24.
[10] Paglia, Vincenzo, Una casa rica en misericordia. El evangelio de Lucas en familia, p. 22.
ÚNETE A NUESTRA LISTA
Suscríbase a nuestra lista de correo y reciba todas las actualizaciones en su bandeja de entrada de correo electrónico.

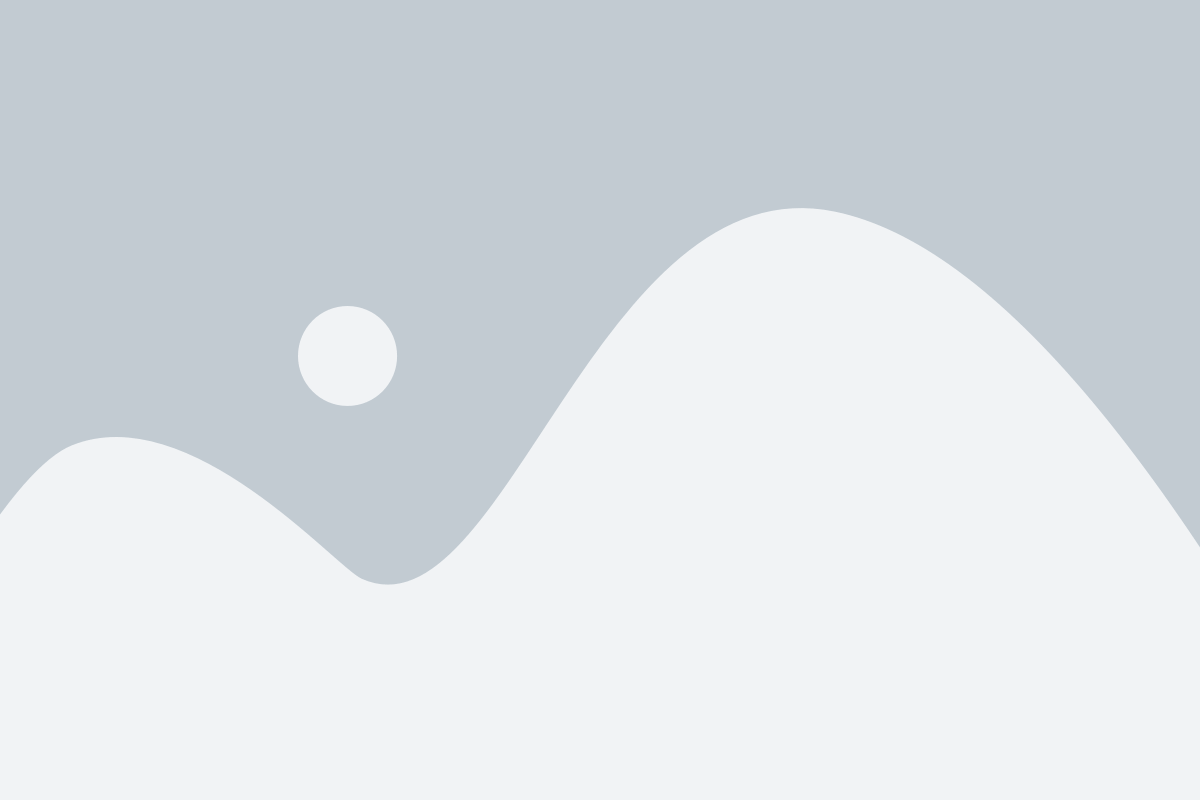




Deja una respuesta