La esperanza cristiana en la enseñanza paulina
Hablar de la esperanza en la enseñanza de San Pablo, es hablar de algo más que de una simple actitud ante la vida, o una especie de valor y buen ánimo que se cultiva en el corazón para sobrellevar las vicisitudes y tribulaciones que puedan presentarse en el camino. Es verdad que en los escritos del Apóstol la esperanza se nos muestra como una virtud fundamental en la vida cristiana; pero no sólo es eso. Rastreando los textos paulinos que hacen mención de la esperanza, lo primero que encontramos es que la esperanza para los creyentes es una Persona: ¡es Cristo mismo! Así lo afirma expresamente Pablo, en el saludo inicial de su carta al fiel discípulo y amigo Timoteo: “Pablo, apóstol de Cristo Jesús por disposición de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, …” (1 Tm 1, 1).
A partir de esta identificación de la esperanza con Cristo mismo, podemos entender mejor las demás características que el Apóstol atribuye a esta virtud. Y precisamente fue San Pablo quien, en ámbito cristiano, empezó a hablar de aquella tríada de virtudes que la tradición de la Iglesia ha llamado “virtudes teologales”, porque tienen su fuente en Dios, y llegan como un don de Dios al corazón de los creyentes, esperando una respuesta.
Desde su primer escrito, que a su vez inaugura y empieza a constituir el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a estas virtudes teologales, mostrándolas en sus dos aspectos: origen en Dios y compromiso humano. El Apóstol reconoce y evidencia el buen ritmo de vida cristiana que caracteriza a los hermanos de Tesalónica, mediante una fe activa, una caridad laboriosa y una esperanza firme (cf. 1 Tes 1, 3). Un poco más adelante, en esta misma carta, reiterando la valoración tan positiva que viene haciendo del caminar en la fe por parte de los Tesalonicenses, Pablo expresa cómo la esperanza no sólo se dirige a Dios, en quien está su fundamento último, sino que incluye también a los hermanos en la fe, quienes pueden convertirse igualmente en motivos de esperanza, como lo manifiesta el Apóstol cuando escribe lo siguiente: “Y es que, ¿quién es en verdad nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida? ¿Quién sino ustedes? Sí, ciertamente, ustedes son nuestra corona y nuestro gozo” (1 Tes 2, 19-20).
Respondiendo a inquietudes que los Tesalonicenses le han hecho llegar, a través de su enviado Timoteo, el Apóstol les recuerda la enseñanza cristiana sobre el destino de los difuntos a la luz de la fe cristiana, para que se animen, de modo que “no se aflijan como los hombres que no tienen esperanza” (1 Tes 4, 13). Y, antes de concluir esta misma carta, en las exhortaciones finales, invita a los cristianos de Tesalónica a perseverar en el camino de Dios, “revestidos de la coraza de la fe y del amor, protegidos con el yelmo (= casco) de la esperanza, puesto que el Señor no nos destinó a la condenación, sino a obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes 5, 8; cf. 1 Tm 2, 4).
También en la segunda carta a la misma comunidad de Tesalónica, haciendo nuevamente mención de estas tres virtudes, identifica la esperanza con aquella fortaleza o constancia con la cual se afrontan las persecuciones y las tribulaciones (cf. 2 Tes 1, 5). En la conclusión del himno a la caridad, del capítulo 13 de la Primera Carta a los Corintios, Pablo afirma que “al presente subsisten la fe, la esperanza y la caridad, esas tres; pero la mayor de ella es la caridad” (1 Cor 13, 13). Esta sentencia paulina es muy importante, porque significa que tanto la fe como la esperanza deben ser vividas a la luz de la caridad; es decir, que es el amor el que da sentido y valor tanto a la fe como a la esperanza cristianas, pues, al fin y al cabo, el amor “todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera” (1 Cor 13, 7).
Así mismo, en el contexto de las virtudes teologales, en la acción de gracias inicial de la Carta de los Colosenses, el Apóstol menciona la esperanza, junto a la fe y el amor, pero especificando algunos elementos que enriquecen la comprensión del significado y alcance de esta virtud, pues no sólo la proyecta a los bienes sobrenaturales del Reinado de Dios en la plenitud de los tiempos, más allá de la historia; sino que también la identifica como parte fundamental del mensaje del Evangelio cristiano que los interlocutores de Pablo han aprendido, cuando Epafras les predicó la buena nueva de Jesús, y que ya está dando frutos de santidad entre ellos: “porque estamos informados -les escribe- de su fe en Cristo Jesús y del amor fraterno que tienen a todos los creyentes por la esperanza de lo que les está reservado en los cielos, de la que ya oyeron hablar por la palabra de la verdad del Evangelio que llegó hasta ustedes y que, como fructifica y crece en todo el mundo, así también ha sucedido entre ustedes desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en la verdad…” (Col 1, 4-6).
De esta manera podemos entender que la esperanza, como la entiende y enseña el apóstol Pablo, no se refiere sólo a las realidades escatológicas del Reino de Dios en su plenitud, al final de los tiempos (salvación eterna), sino que anima y acompaña el caminar histórico del creyente en el desempeño de sus compromisos presentes. Por lo tanto, la esperanza, además de estar puesta en el destino final de la existencia a la luz de la fe, también es una actitud que sostiene y cualifica la vida temporal de los discípulos del Señor, en medio de las vicisitudes y tribulaciones de la existencia. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica, con hermosas palabras afirma que “La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre; asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las purifica para ordenarlas al Reino de los cielos; protege del desaliento; sostiene en todo desfallecimiento; dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad” (art. 1818).
En la Carta a los Romanos, con el propósito de argumentar su tesis central sobre la gratuidad de la justificación y la salvación que Dios ofrece a la humanidad mediante la fe en Cristo, muerto y resucitado, San Pablo se remonta a los orígenes del pueblo elegido, encontrando en Abraham no sólo el primer modelo de la fe, sino también el abanderado de la esperanza. De él dice que “apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchos pueblos, tal y como Dios le había dicho: Así será tu descendencia. Su fe no decayó, aunque veía que su cuerpo estaba ya sin vigor al tener casi cien años y que el seno de Sara estaba ya como muerto. Ante la promesa de Dios no dudó ni desconfió, sino que se reafirmó en la fe, dando gloria a Dios, bien convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido, por lo cual le fue también contado como justicia” (Rm 4, 18-21). Desde esta perspectiva es que la Iglesia enseña que “La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, colmada en Isaac, de las promesas de Dios, y purificada por la prueba del sacrificio (Cf. Gn 17, 4-8; 22, 1-18)” (Catecismo de la Iglesia Católica, art. 1819).
En el contexto de esa misma enseñanza sobre la gratuidad de la salvación y el valor práctico de la fe en Jesucristo, recuerda el Apóstol que, precisamente, “A Él debemos, en virtud de la fe, este estado de gracia, en que nos mantenemos firmes y nos alegramos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que nos alegramos también en los sufrimientos, conscientes de que los sufrimientos producen la paciencia, la paciencia consolida la fidelidad, la fidelidad consolidada produce la esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado” (Rm 5, 2-5).
Ahora bien, así como el pecado humano representó una esclavitud que perjudicó a toda la creación, también la esperanza cristiana es compartida por la creación entera, bajo forma de anhelo de liberación: “Porque la creación está aguardando en anhelante espera la manifestación de los hijos de Dios, ya que la creación fue sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por el que la sometió, con la esperanza de que la creación será liberada de la esclavitud de la destrucción para ser admitida a la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Rm 8, 19-21).
La imagen de los dolores de parto de una mujer que va a dar a luz, sirve al Apóstol como ejemplo para ilustrar ese sentimiento de esperanza que comparten solidariamente la humanidad y la creación. Siguiendo la enseñanza de los dolores de parto, no se niega el sufrimiento del momento presente, pero se pone el acento más bien en aquella gozosa expectativa frente a la nueva vida que está por nacer. Por eso mismo, Pablo advierte que si la esperanza que tenemos en Cristo, fuera sólo para esta vida temporal, seríamos los hombres más desdichados (cf. Rm 15, 19). Así pues, la esperanza cristiana afronta y asume los sufrimientos de la vida presente, pero les otorga un sentido trascendente, a la luz de la alegría de la salvación futura que anhelamos y esperamos; como la mujer que soporta valientemente los dolores del parto, porque es más grande el gozo de ver luego nacer a su criatura: “sabemos que toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el momento presente. No solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo” (Rm 8, 22-23).
Esta misma imagen la había usado también Jesús, incluso usando términos muy similares a los paulinos, refiriéndose a la esperanza que deben cultivar sus discípulos frente a su inminente partida y la certeza de su retorno al final de los tiempos: “Un poco, y no me verán; y otro poco, y me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y gemirán, pero el mundo gozará; ustedes se entristecerán, pero su tristeza se cambiará en alegría. La mujer cuando está de parto se siente angustiada, porque ha llegado su hora; pero cuando ya ha dado a luz al niño, no se acuerda más de la angustia por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Así también ustedes están ahora tristes; pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará y nadie les quitará ya su alegría” (Jn 16, 19-22).
Existe un nexo muy estrecho entre la esperanza cristiana y la salvación que ya está actuando en nosotros, pero que tendrá su plenitud definitiva solamente en el más allá escatológico: “Porque en la esperanza fuimos salvados; pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿cómo puede esperarlo? Si esperamos lo que no vemos, debemos esperarlo con paciencia” (Rm 8, 24-25). Así lo recordaba también el Papa Benedicto XVI, cuando abría su encíclica sobre la esperanza con estas palabras: “en esperanza fuimos salvados, dice san Pablo a los Romanos y también a nosotros (Rm 8,24). Según la fe cristiana, la «redención», la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino” (Spe Salvi, 1).
En este mismo sentido, fe y esperanza van siempre de la mano, teniendo presente la preciosa descripción de la fe recogida por el autor de la carta a los Hebreos: “La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que aún no se ven” (Hb 11, 1). Por eso, entre las abundantes exhortaciones que dirige Pablo a los fieles de Roma, como expresión de la vida nueva que brota de la gratuita y generosa acción redentora de Cristo en los creyentes, los estimula a cultivar un amor sincero y humilde, ser siempre laboriosos y sirviendo al Señor de buen ánimo, viviendo siempre “alegres en la esperanza, pacientes en los sufrimientos, constantes en la oración, …” (Rm 12, 12).
Otra imagen utilizada tanto por Jesús como por Pablo para ilustrar el significado de la esperanza tiene que ver con el mundo agrícola: el campesino se afana trabajando, labrando y preparando la tierra para sembrar la buena semilla, aguardando pacientemente para poder recoger luego la cosecha (cf. Mt 13, 1-43). Pablo se sirve de esta imagen escribiendo a los Corintios en el contexto de una defensa de su vocación apostólica y de los derechos que tendría por ejercer dicho ministerio: “Porque tanto el que labra la tierra como el que trilla el grano lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Si sembramos en ustedes bienes espirituales, ¿es mucho que recojamos bienes materiales? Si otros usan ese derecho con ustedes, ¿por qué, y con más razón, no podemos usarlo nosotros? Pero no hemos usado este derecho, y lo hemos soportado todo para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo” (1 Cor 9, 10-12).
En este mismo contexto, escribiendo a Tito, el Apóstol lo invita a no dejar de exhortar a los hermanos cuya atención pastoral le ha sido encomendada, a ser misericordiosos y llevar una vida sobria, justa y piadosa, en el tiempo presente, pero “aguardando la feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos y hacer de nosotros un pueblo escogido, limpio de todo pecado y dispuesto a hacer siempre el bien” (Tit 2, 13-14). Esta referencia paulina a la esperanza pone el acento en Cristo, como razón de ser y motivo último de nuestra esperanza, a la vez que establece nuevamente el equilibrio entre el compromiso cristiano con el presente histórico y la perspectiva esperanzadora de un futuro de salvación, que trae consigo el Señor Jesús en su regreso glorioso (=parusía).
Desde la clave de la consolación que Dios ofrece a los creyentes cuando deben afrontar circunstancias de persecución o tribulación, en el himno de acción de gracias al inicio de la segunda carta a los Corintios, el Apóstol da testimonio de su esperanza no solo en Dios y su poder de salvar y rescatar de la muerte, como él mismo lo pudo experimentar, sino también en la comunidad que comparte su misma suerte y su destino: “Tenemos en ustedes una esperanza firme, -les dice-convencidos de que, como participan en los sufrimientos, participarán también en el consuelo” (2 Cor 1, 7). Y poco más adelante, después de haberles confesado que tuvo que soportar momentos terribles de prueba, hasta el punto de haber visto cercana la muerte, apela nuevamente a la esperanza que tiene en aquel Dios que lo libró del peligro mortal, y que confía que lo seguirá haciendo, gracias a las oraciones de los Corintios a su favor (cf. 2 Cor 1, 8-11).
En la carta a los Efesios, a propósito de la situación que vivían los cristianos de aquella ciudad, antes de su conversión a Cristo, es decir cuando todavía eran paganos, Pablo les recuerda que antes de adherir al Señor, ellos se encontraban “ajenos a las alianzas, sin esperanza de la promesa y sin Dios en el mundo” (Ef 2, 12). “Pablo recuerda a los Efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo «ni esperanza ni Dios» (Ef 2, 12). Naturalmente, él sabía que habían tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban «sin Dios» y, por consiguiente, se hallaban en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío.” (Benedicto XVI, Spe Salvi, 2). Pero al abrazar la fe, su situación ha cambiado radicalmente, hasta el punto de llegar a ser junto con los judíos un único pueblo nuevo, reconciliado con Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la única familia de Dios (cf. Ef 2, 13-22). Es decir que su nueva condición de creyentes les hizo partícipes de aquella esperanza de la promesa, que no es más monopolio del pueblo de Israel, sino patrimonio de la humanidad entera, en la medida en que se mantengan unidos a Cristo.
Conclusiones:
Después del recorrido que hemos hecho por aquellos textos paulinos que se refieren a la esperanza, podemos extraer algunas conclusiones que nos permitan diseñar un breve perfil de esta virtud eminentemente cristiana: antes que ser una virtud, la verdadera esperanza de los creyentes es Cristo mismo. Y a partir de esta certeza, se puede también comprender que estamos ante una de las virtudes fundamentales de la identidad cristiana, en la medida en que es una de las tres virtudes teologales (llamadas así porque tienen su fuente misma en Dios, pero reclaman también el aporte y compromiso humano). En este sentido, está sostenida por la fe, con la cual, en algunos casos llega casi a identificarse, o al menos a estar en estrechísima relación (cf. Spe Salvi, 2); y recibe su sentido último y razón de ser del amor o caridad. Una esperanza carente de fe y de amor, no sería esperanza cristiana.
Esta virtud establece un equilibro entre el presente histórico y el futuro escatológico; es decir que a la vez que nos proyecta a un destino futuro de salvación y vida eterna, también nos anima y sostiene en medio de las circunstancias que debemos afrontar en nuestra realidad actual, acompañando y motivando nuestro compromiso creyente con la justicia, la paz, la fraternidad, y demás valores cristianos que permiten condiciones favorables a la edificación de un mundo nuevo y mejor, según el designio de Dios. La esperanza se manifiesta en perseverancia, firmeza y constancia en medio de las tribulaciones y adversidades que la existencia humana debe soportar en este mundo. En este sentido, la esperanza permite enfrentar el drama del dolor y del sufrimiento, dándoles un sentido trascendente y motivando la alegría en medio de las pruebas. Los textos paulinos y bíblicos, en general, establecen una conexión importante entre la esperanza y la alegría; se trata, pues, de una esperanza gozosa.
Aunque sea específicamente cristiana y humana, en la enseñanza de san Pablo la esperanza adquiere dimensiones cósmicas y universales, pues la creación entera participa en esta anhelante espera de la redención definitiva en Cristo. Esta convicción viene de la mano con la certeza de que la esperanza en las promesas de Dios no es monopolio exclusivo de un pueblo, por elegido que sea y se considere, sino que es patrimonio de toda la humanidad; pues ya no existe más que un único pueblo nuevo, gracias a la acción liberadora y redentora de Jesucristo. En definitiva, “Sólo la gran esperanza-certeza de que, a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del Amor y que, gracias al cual, tienen para él sentido e importancia, sólo una esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo para actuar y continuar. Ciertamente, no «podemos construir» el reino de Dios con nuestras fuerzas, lo que construimos es siempre reino del hombre con todos los límites propios de la naturaleza humana. El reino de Dios es un don, y precisamente por eso es grande y hermoso, y constituye la respuesta a la esperanza.” (Benedicto XVI, Spe Salvi, 35).
P. Danilo A. Medina L., ssp.
Recibe nuevo contenido directamente en tu bandeja de entrada.
Sigue mi blog
Encuentra nuestros libros recomendados en:
ÚNETE A NUESTRA LISTA
Suscríbase a nuestra lista de correo y reciba todas las actualizaciones en su bandeja de entrada de correo electrónico.

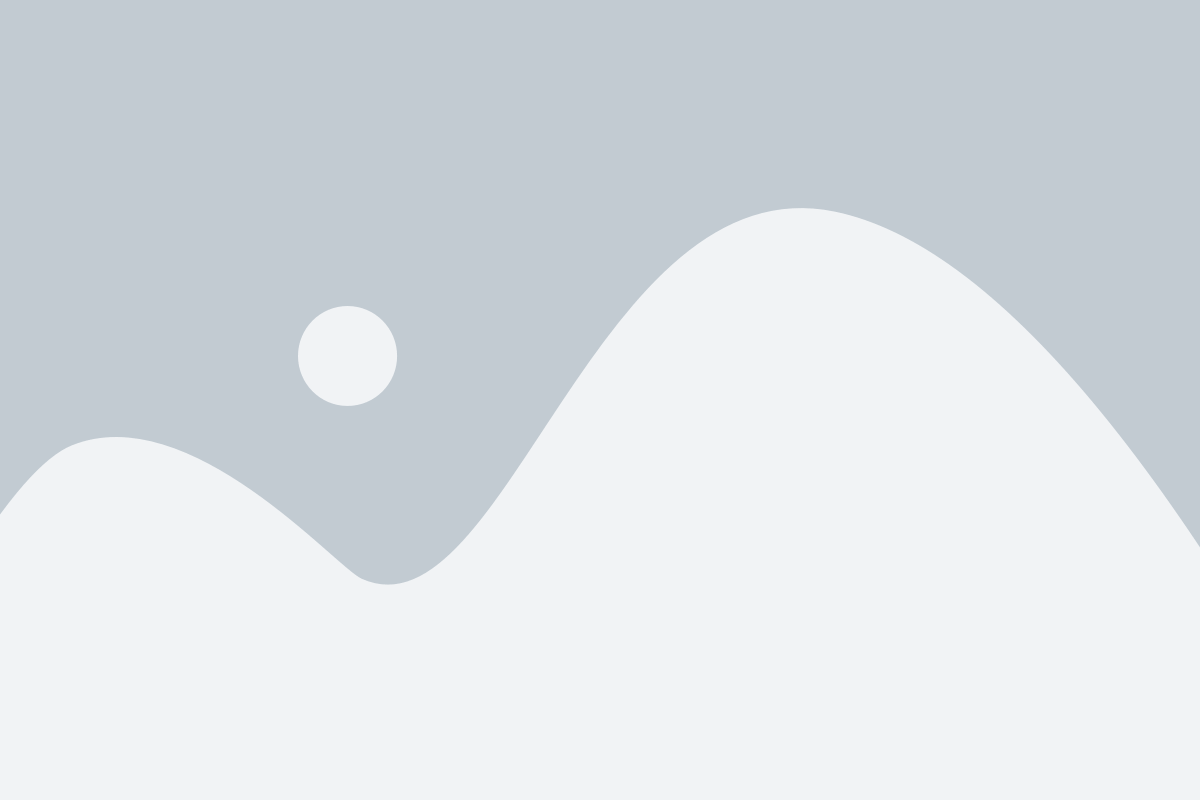




Deja una respuesta